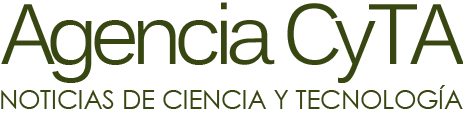Tras analizar por medio de resonancia magnética nuclear el suero de pacientes antes y después de una crisis, un grupo de especialistas del Hospital Italiano de Buenos Aires y de la Fundación Instituto Leloir logró detectar alteraciones importantes en siete pequeñas moléculas o metabolitos. El hallazgo pionero permite pensar, a futuro, en estrategias terapéuticas a medida e, incluso, en el posible desarrollo de kits de diagnóstico rápido.
(Agencia CyTA-Leloir.).- Unos 50 millones de personas en el mundo tienen epilepsia y, a pesar de la disponibilidad de fármacos anticonvulsivos muy efectivos, un 30% de ellos no responden a los medicamentos. Por su impacto psicológico, social y hasta económico, médicos y científicos buscan comprender los mecanismos subyacentes de esta patología neurológica crónica, con el objetivo de mejorar las terapias existentes. En ese camino, un grupo argentino de especialistas publicó en Scientific Reports los resultados del primer estudio de metabolómica que, usando resonancia magnética nuclear (RMN), comparó la sangre de personas sanas con la de pacientes, para ver si existían diferencias de base; y la de los propios pacientes antes y después de una crisis. El resultado los sorprendió.
“Obtuvimos muestras de sangre 32 pacientes y de 28 personas sanas (controles), lo que se llama una cohorte de descubrimiento. Al analizarlas en el resonador, encontramos 14 metabolitos con alteraciones significativas entre los dos grupos, y 7 metabolitos cuyos niveles cambiaban de manera notable en los pacientes antes y después del ataque”, señaló a la Agencia CyTA-Leloir el doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CONICET Martín Arán, también director del área de Resonancia Magnética Nuclear de la Fundación Instituto Leloir y líder del artículo.
Los metabolitos son los productos que quedan luego de las reacciones químicas que ocurren en las células (metabolismo) y sus niveles se pueden medir en sangre y orina para determinar la presencia de una enfermedad o la respuesta a un tratamiento, entre otras cosas. “Analizándolos se puede ver una foto de las reacciones del organismo y su estado”, explicó el doctor en Ciencias Biológicas Leonardo Pellizza, investigador del CONICET y coautor del trabajo. Glucosa, colesterol o creatinina son algunos de los metabolitos más famosos, pero hay muchos más con nombres menos conocidos y que llamaron la atención del equipo de investigación: hipurato, piroglutamato o isovalerato, entre otros.
“Si bien para validar nuestras conclusiones hay que aumentar el número de casos, la estadística arrojó números tan fuertes que es imposible no ilusionarse. Realmente no esperaba esos resultados”, resaltó Juan Carlos Avalos, médico neurólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) y también coautor de la investigación, quien imagina un futuro en el que exista un kit para poder determinar, en el momento, si una persona que entra sin conciencia a una guardia tuvo un ataque epiléptico. “Hoy en el triage se hace de rutina el hemoglucotest para ver si se trata de alguien que sufrió un pico glucémico por diabetes; si tenemos disponible algo similar para epilepsia, la conducta terapéutica puede cambiar de manera notable”, agregó.

El neurólogo Juan Carlos Avalos (centro), junto a los investigadores Martín Arán (izq.) y Leonardo Pellizza, con el sofisticado equipo de RMN donde se analizaron las muestras.
Para Avalos, una de las cosas más destacables del trabajo es que se realizó en un ambiente controlado, como es la una unidad de videoelectroencefalograma del HIBA. “Allí el paciente está internado y es registrado electrofisiológicamente todo el tiempo, de modo que de manera inequívoca uno puede hacer el diagnóstico de epilepsia. Eso nos permitió, primero, ver cuáles eran sus firmas metabólicas en estado basal para compararlo con las de un control en la misma circunstancia. Y luego pudimos hacer la medición del metabolismo post crisis epiléptica”, describió.
Así, el grupo pudo determinar que existen biomarcadores diagnósticos para la enfermedad. “En una misma persona pudimos ver qué patrones de metabolitos se elevan o descienden post crisis poniéndoles ya una firma. Una misma persona en los dos estados, antes y después. Eso es genial, porque nos permite hacer el análisis comparativo”, aseguró Avalos.
La metabolómica apunta a identificar metabolitos específicos que puedan servir como biomarcadores o dianas terapéuticas. “Es el estudio de todos los metabolitos de un sistema biológico en una dada condición o tiempo. Y se puede hacer a través de dos técnicas: RMN o espectrometría de masa”, explicó Arán, quien contó que ellos utilizaron el resonador de 600 MHz (alto campo) de la Fundación Instituto Leloir, uno de los pocos en el país. La principal ventaja de esa técnica –dijo– es que requiere una preparación de muestras relativamente sencilla, permite analizarlas en condiciones muy cercanas a su estado original y ofrece una cuantificación directa y altamente reproducible.
“Cuando me propuse ver en sangre qué cambiaba, surgió esta posibilidad de integración entre ciencia básica y la clínica. Es un verdadero privilegio poder juntar investigadores con un médico que atiende pacientes. No todo el mundo lo puede hacer”, enfatizó Avalos. Pellizza, coincidió: “Para nosotros como biólogos que trabajamos en ciencia básica es un salto enorme haber publicado un paper de investigación clínica”.
Los autores consideran que el camino lógico ahora es aumentar la cantidad de pacientes y poder hacer un ensayo más grande, idealmente involucrando a más centros. “Y que finalmente todo eso dé por resultado un kit. Sería genial involucrar a la industria para desarrollarlo en conjunto”, se esperanzó Avalos.