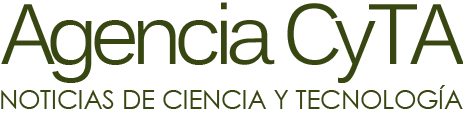Con valores que pueden superar los 4 millones de dólares por dosis, las terapias innovadoras son tanto el fruto dorado del avance de la ciencia como una de las principales “amenazas” para la sustentabilidad de los sistemas de salud que deben afrontar su cobertura. Natalia Messina, directora del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Acceso e Innovación (CETSAI) de la Universidad Isalud, expone algunas claves para gestionarlos.
(Agencia CyTA-Leloir).- La dosis de Lenmeldy, una nueva terapia génica para una rara enfermedad genética que provoca una acumulación de sustancias grasas en las células y daña los sistemas nerviosos central y periférico, cuesta 4,25 millones de dólares, liderando desde marzo el ranking de medicamentos más caros de los Estados Unidos. Y el tratamiento con Vyjudek, otra terapia génica para una enfermedad que se caracteriza por la extrema fragilidad de piel y mucosas y se conoce como “piel de mariposa”, supera los 20 millones de euros por paciente.
Son dos ejemplos de los llamados medicamentos de alto costo: aquellos destinados a un conjunto limitado de enfermedades de baja prevalencia, pero cuyo precio es de tal magnitud que provoca un excesivo esfuerzo económico para quien debe financiarlo, resultando prácticamente imposible que pueda ser asumido por los pacientes. Hoy representan tanto el fruto dorado del avance de la ciencia como una de las principales “amenazas” para la sustentabilidad de los sistemas de salud que deben afrontarlos.

Natalia Messina es abogada y directora del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Acceso e Innovación (CETSAI) de la Universidad Isalud.
“Los denominamos de alto precio y no de alto costo, porque lo que se conoce es el precio con el cual se introducen al mercado, pero no su costo de producción”, explicó Natalia Messina, abogada, directora del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Acceso e Innovación (CETSAI) de la Universidad Isalud y exdirectora de Medicamentos Especiales y de Alto Precio del Ministerio de Salud de la Nación, quien expuso sobre el tema en una jornada sobre terapias innovadoras en el marco del 169° Aniversario de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica.
La también especialista en Derecho Administrativo y en Sistemas de Salud y Seguridad Social enunció siete dilemas que enfrentan los sistemas de salud ante la irrupción de estos tratamientos altamente innovadores en el plano clínico, ético, distributivo y económico.
- Incertidumbre sobre beneficios reales. “Hay mucha expectativa sobre los resultados, pero por lo general escasa evidencia y ausencia de protocolos o guías”, argumentó Messina.
- Heterogeneidad en las indicaciones y dificultad, todavía, para medir los resultados. “En Argentina, sin ir más lejos, uno de los problemas es la falta de registro, de historia clínica electrónica. A veces, para empezar a evaluar estas tecnologías tenemos que transpolar los datos de otros países, porque no contamos con datos propios”, puntualizó.
- Avance tecnológico más rápido que la evidencia. “La prescripción puede estar influida por presión social, mediática y judicial. Y hay innovaciones que aportan muy poco para lo que valen”, destacó Messina.
- Riesgo de inequidad en el acceso. “Cuando se va por la vía de la judicialización [recursos de amparo], el medicamento no lo recibe quién más se puede beneficiar, sino quien puede acceder a un abogado”, expresó.
- Ausencia de cura y evidencia limitada. “Son muy beneficiosas cuanto más precozmente se administren, pero en los casos que nosotros vimos no retrotraen los efectos de la enfermedad, no la curan”, señaló la abogada.
- Oportunidad perdida: menos recursos para tratamientos económicamente más accesibles y con alta evidencia científica.
- Alto costo que amenaza la sostenibilidad del sistema. El impacto presupuestario es desproporcionado y existe una negociación asimétrica con los laboratorios: por lo general, los acuerdos de precios de las compañías con otros Estados o financiadores son confidenciales y no existen alternativas para el producto innovador en cuestión. “Hay que proteger tanto al paciente como al sistema de salud”, sentenció.
En su exposición, Messina propuso un “abordaje holístico” para la gestión de medicamentos de alto precio, que incluya la discusión con todos los actores del sistema y contemple las miradas de pacientes, laboratorios, médicos, farmacéuticos, economistas de la salud, expertos en bioética, etcétera.
También subrayó el valor de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias “que pueda decir que un medicamento no funciona, que funciona en todos o que funciona en un subgrupo de pacientes con determinadas características. Y si hay evidencia moderada o robusta de que el tratamiento puede aportar un beneficio clínico, hay que generar, como Estado, un mecanismo de acceso eficiente”. En diálogo con la Agencia CyTA-Leloir, luego de su disertación, la especialista especificó: “Por ejemplo, a través de compras en volumen, compras conjuntas, negociación de precios, acuerdos de riesgo compartido (se paga si el tratamiento funciona) o, incluso, por medio de la producción pública”.