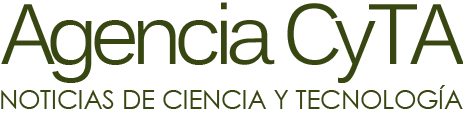Magister en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, el abogado Juan Pablo Romano coordinó proyectos relacionados con la investigación marina en el Atlántico Sur en el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. La confluencia de lo aprendido en ese trabajo, su vocación jurídica y su pasión por el mar dieron lugar a su flamante libro “Los derechos de propiedad intelectual como medio para la valorización de los recursos genéticos marinos”.
(Agencia CyTA-Leloir).- Argentina posee una biodiversidad marina excepcional, con ecosistemas que se extienden desde regiones subantárticas hasta zonas templadas, incluyendo una vasta plataforma continental. Sin embargo, en comparación con países como Noruega, Japón, Corea del Sur o Estados Unidos, donde ya existen numerosos desarrollos protegidos por patentes vinculadas a compuestos marinos, todavía no se ha consolidado un número significativo de patentes nacionales sobre recursos originarios del Mar Argentino.
“Aunque en nuestro país existen capacidades científicas reconocidas en distintos institutos y centros de investigación especializados en biología marina y biotecnología, y hay trabajos que han identificado compuestos bioactivos en esponjas, tunicados y microorganismos marinos, aún se necesita avanzar en la articulación entre investigación, propiedad intelectual y estrategias de valorización para posicionarse de forma competitiva en este campo”, dijo a la Agencia CyTA-Leloir el abogado Juan Pablo Romano, autor del flamante libro “Los derechos de propiedad intelectual como medio para la valorización de los recursos genéticos marinos” (Universidad Austral Ediciones).
Entre los recursos genéticos marinos de mayor interés en el país se encuentran bacterias extremófilas adaptadas a bajas temperaturas y alta presión; algas pardas del género Macrocystis con propiedades antioxidantes y cicatrizantes; esponjas del género Tedania que contienen compuestos con potencial bioactivo; tunicados como Aplidium —de los que en otros contextos se han derivado principios activos anticancerígenos—; y diversas cepas de actinobacterias marinas con potencial antibiótico y enzimático.
Si bien no existen cifras específicas para Argentina, el mercado internacional de productos derivados de los llamados recursos genéticos marinos mueve miles de millones de dólares anuales, especialmente en los sectores farmacéutico, cosmético, nutracéutico y biotecnológico. Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en el marco del programa BioTrade, el valor global del comercio de productos de biodiversidad marina podría alcanzar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales, sólo en segmentos vinculados a compuestos bioactivos y principios activos.
“Empresas como la española PharmaMar, pionera en el desarrollo de medicamentos oncológicos de origen marino, demostraron que un solo producto farmacéutico exitoso puede generar ingresos de escala global. Este tipo de resultados no sólo refleja la viabilidad técnica, sino también el enorme valor potencial que representa una biodiversidad bien protegida y vinculada a la innovación”, sintetizó Romano.
Tesoro oculto
Los recursos genéticos marinos son organismos vivos que habitan en el mar —microorganismos, algas, peces, esponjas y corales—, que contienen material genético con características únicas. “Tienen un enorme potencial económico y social. Muchos compuestos de origen marino han demostrado tener propiedades antitumorales, antivirales, antibacterianas o antiinflamatorias, lo que los convierte en insumos estratégicos para el desarrollo de nuevos tratamientos frente a enfermedades complejas como el cáncer, infecciones resistentes o patologías neurodegenerativas”, puntualizó el abogado, quien para graficar la complejidad de la exploración oceánica recuerda en su libro: “Doce personas han pisado la Luna, mientras que sólo tres han descendido hasta la fosa de las Marianas, el mismísimo fondo del océano”.

Juan Pablo Romano, autor del libro “Los derechos de propiedad intelectual como medio para la valorización de los recursos genéticos marinos”.
“Mi interés en el tema surgió en la intersección entre el derecho, la ciencia y el mar”, dijo Romano, quien coordinó una iniciativa de investigación en los espacios marítimos argentinos para el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Y agregó: “Ese intercambio cotidiano con el mundo científico me permitió ver algo que muchas veces pasa desapercibido: la enorme riqueza genética presente en los ecosistemas marinos y, al mismo tiempo, la falta de herramientas jurídicas adecuadas para protegerla y darle valor. Desde entonces, trabajo para que el derecho no llegue tarde a los avances científicos, sino que los acompañe, los proteja y los potencie”.
Para Romano, el estudio de estas especies también contribuye al conocimiento del cambio climático, la adaptación de la vida a condiciones extremas y la sostenibilidad de los ecosistemas marinos. “En ese sentido, son tanto un patrimonio natural como una promesa de futuro”, enfatizó.
En su estado natural, los recursos genéticos marinos constituyen materia viva descubierta en la naturaleza, y como tal, son considerados descubrimientos, no invenciones. Por lo tanto, no son susceptibles de ser patentados ni apropiables jurídicamente en esa condición. “Sin embargo, cuando ese material genético se aísla, caracteriza, modifica o se incorpora en un desarrollo técnico concreto, puede acceder a distintas formas de protección legal, siempre que cumpla con los requisitos exigidos por el régimen de propiedad intelectual: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial”, enfatizó Romano.
En su libro, el especialista propone valorizar los recursos genéticos marinos a partir de los derechos de propiedad intelectual o DPI. “Cuando un compuesto bioactivo proveniente de una esponja o bacteria marina se integra a un desarrollo técnico o científico, como un medicamento, un cosmético o una enzima industrial, se puede proteger ese nuevo producto con herramientas jurídicas como patentes, secreto industrial, derechos de autor sobre bases de datos genéticas o, incluso, indicaciones geográficas si el valor agregado está vinculado a su origen”, puntualizó.
La protección conferida por los DPI otorga exclusividad de uso y explotación durante un período determinado. “Esto posibilita que la inversión científica y tecnológica sobre un recurso natural se traduzca en una ventaja competitiva, genere licencias comerciales o bien, ingresos por regalías”, aseguró el experto, para quien la clave está en el grado de intervención humana: cuanto mayor sea el valor agregado a través del conocimiento científico y la tecnología, mayor será la posibilidad de protección. Una muestra sin caracterizar será difícil de proteger, pero un desarrollo biotecnológico basado en un recurso genético marino bien identificado y vinculado a una funcionalidad específica sí puede generar un derecho exclusivo.
“El desafío no radica solo en identificar el potencial de estos recursos, sino en articular ese conocimiento con mecanismos efectivos de protección mediante derechos de propiedad intelectual y estrategias de transferencia tecnológica, que permitan convertir ese capital biológico en desarrollos concretos con impacto económico y social”, concluyó Romano.